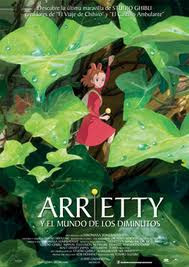No hay manera de que me entre el cine de Aki Kaurismäki, y no creo que sea porque no valore adecuadamente algunos de sus méritos. Para empezar, su simplicidad narrativa, la forma directa, teatral, incluso irreal, de planificar las escenas, con decorados austeros, dreyerianos, una cámara que anuncia los movimientos internos de la escena, una variante muy edulcorada del montaje de atracciones que recuerda mucho al primer Eisenstein; pero especialmente la interpretación de los actores: afectada, extrañamente directa, a base de diálogos que prescinden de toda verosimilitud para concentrarse en el contenido.
Le Havre (2011) repite galardón en Cannes --el de la crítica-- que Kaurismäki ya ganó con El hombre sin pasado (2002) y que también me dejó con la misma sensación: un cine hecho a base de una realidad conscientemente filtrada (mediante criterios de utilidad narrativa) que permite recrearse en sentimientos y situaciones en estado puro. Un cine que me recuerda mucho al de Ermanno Olmi, especialmente al tono y el estilo de La leyenda del santo bebedor (1988). Narra la historia de Marcel, un limpiabotas de pasado bohemio en París que sobrevive con su esposa en un suburbio de Le Havre, y que, por circunstancias, se hace cargo de un joven inmigrante ilegal, un adolescente que quiere cruzar el estrecho para ir a Londres y reunirse con su madre.
El filme insiste en el principal rasgo narrativo del cineasta finlandés: crónicas urbanas sobre seres sencillos y honrados que viven con modestia pero básicamente felices. Su comportamiento mantiene un punto de excentricidad que, fuera de la pantalla, los convertiría en raros, pero que es lo que les salva de caer en la tristeza o el abandono. Se trata de una estrategia necesaria para convivir con el mundo hostil y egoísta, aunque ese mundo la película sólo lo da por supuesto, ya que no forma parte del relato. Aquí le toca el turno a la emigración ilegal --gran escena en el depósito de contenedores-- aferrándose a la versión más pura del discurso bienintencionado, irreprochable e inaplicable de la Ilustración, sin importar que para eso haya que rebajar drásticamente las dosis de realismo (tanto de las imágenes como de los personajes). Marcel (el protagonista), su mujer, el comisario, la panadera, la dueña del bar, el joven inmigrante.... todos se muestran como seres lúcidos, con un punto de desencanto que no les impide disfrutar de la vida, supuestamente atravesados por un pasado doloroso que han sabido superar. A pesar de las circunstancias personales y externas, se conducen con intachable filantropía, y no se expresan en el tono literario, directo y edulcorado del cine estadounidense. Esa diferencia, probablemente, es uno de los aspectos que más distancia el cine de Kaurismäki de la corriente mayoritaria del cine contemporáneo, y debemos considerarlo un mérito.
Lo que ya no me parece tan bien es el mundo extremadamente maniqueo que presenta, los debates morales --como el del comisario-- de desenlace tan previsiblemente buenista, el final casablanquero (con Marcel y el comisario entrando en el bar a celebrar su recién descubierta amistad), pero sobre todo el remate --que confieso me pilló totalmente desprevenido-- de la escena en el hospital con la esposa. No entiendo por qué recrearse en los sentimientos, obviando las dificultades de una realidad que --en la práctica-- los diluye o los corrompe, acapara tantos elogios. Me parecería mucho más meritorio un filme que transmitiera ese mismo deseo de esperanza en el ser humano sin necesidad de renunciar a la lucidez y las miserias humanas, asumiendo que van mezcladas con los impulsos bondadosos. El problema de la inmigración no se limita al drama de las familias rotas que desean reunirse en un entorno que les hostiga e ilegaliza su existencia (que también lo es); sino que intervienen otros muchos factores, y Kaurismäki los deja de lado casi todos. Fabular así es una cuestión de estética al alcance de cualquier narrador mínimamente dotado.
El cine de Kaurismäki exuda optimismo y esperanza por todos sus píxeles, y esa es la principal razón de su éxito de crítica, un colectivo que aún cree que una de las misiones del cine --además del entretenimiento-- es ofrecer relatos cohesionadores y positivos a la sociedad. El público mayoritario, en cambio, suele ignorar sus películas y apuesta por un cine hecho con los mismos materiales que maneja Kaurismäki (filantropía, esperanza, superación de dificultades, buenos sentimientos), pero protagonizado por gente guapa y con finales que refrenden la necesidad de acabar emparejado para sobrellevar los disgustos que la vida nos reserva. Es una opción que chirría por exceso de azúcar y la repetición resulta igual de cargante e irreal que el finlandés. Por ese lado tampoco avanzamos demasiado.
Mi postura se enfrenta a un numeroso tráfico en contra, armado con argumentos de gran calado, lo sé. Es más, creo que la diferencia fundamental es que ellos defienden --legítimamente-- el valor de un tipo de cine conscientemente artificial que funcione como una fábula moral de nuestro tiempo, cuyo mérito consiste en dar con un estilo que encaje bien con una realidad en la que se han eliminado los elementos que no contribuyen a reforzar el mensaje. Será que me he convertido en un cínico o que me empeño en conseguir los mismos objetivos por la vía complicada, pero el caso es que películas como Le Havre conmigo ya no funcionan.